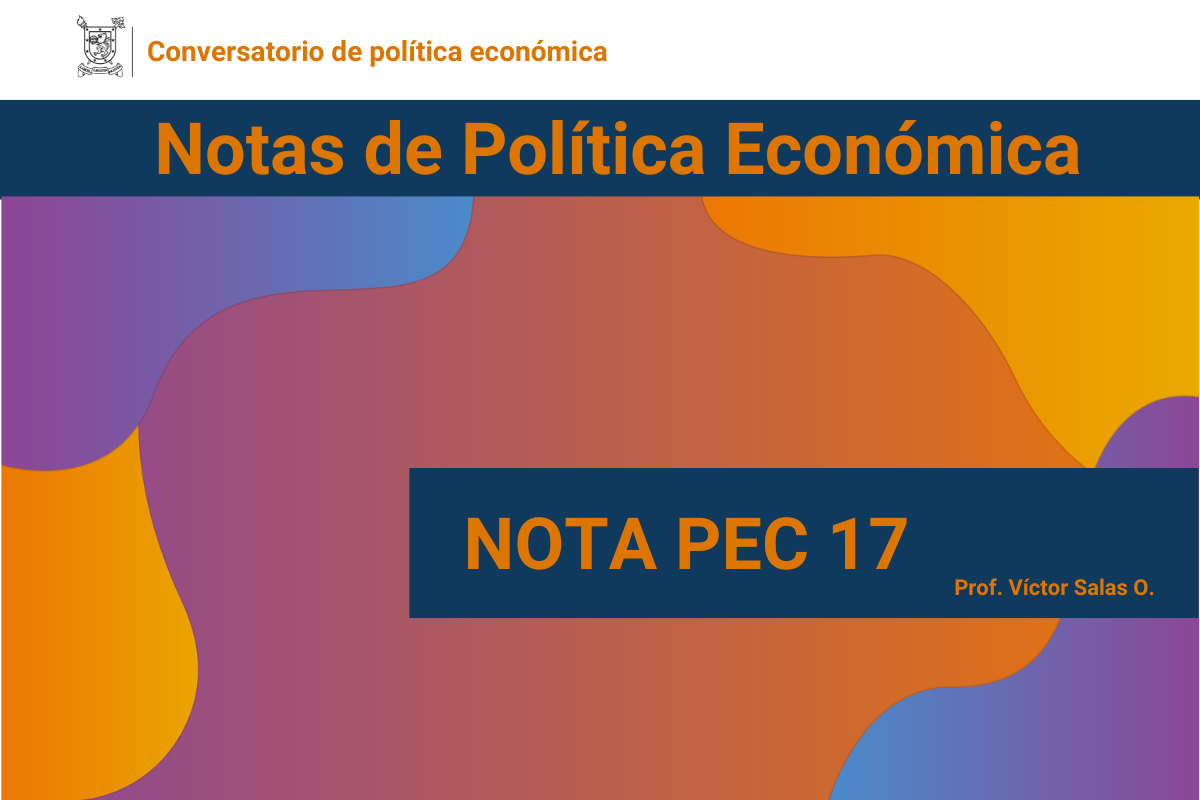NOTA PEC 17
La nota de Política Económica es elaborada por el equipo del Conversatorio de Política Económica del Departamento de Economía de la Universidad de Santiago de Chile, dirigido por el profesor Víctor Salas Opazo, con Sebastián Cuellar Pedreros, como coordinador de ayudantes de Investigación; y Sebastián Cárcamo, Víctor Porma, Cristian Román, como ayudantes de investigación.
mayo 2022
La inflación siempre es un problema serio para una nación, el cual no solo es un fenómeno económico, sino también social y de poder. Esta NOTA PEC se destina al análisis del fenómeno de la Inflación que estamos viviendo en Chile: ¿cómo nos ataca?, ¿cómo se podría resolver? ¿Cuánto cuesta hacerlo?
1. Antecedentes económicos
Precios, TPM, IMACEC y desempleo en Pandemia
Durante el primer año de la pandemia (2020) y hasta el primer semestre de 2021 los precios estaban controlados y el Banco Central mantuvo fija la tasa de política monetaria, TPM, en 0,5% (de abril 2020 a julio 2021). A partir de ese mes comienzan a subir los precios (4,5% anualizado) y el BC comienza a subir la TPM, primero a 0,75%, luego, en octubre 2021, a 2,25% y en diciembre a 5,5%, mientras en marzo 2022, la inflación mensual alcanza a 1,9%, subiendo nuevamente, en abril, en 1,4% que anualizada, llega a 10,5%.
El IMACEC, mostrando la fortaleza de la economía chilena, creció fuertemente a partir de marzo de 2021, llegando a un aumento mensual de 20,1% en junio y termina en diciembre con una tasa mensual de 10,1%, pero comienza a declinar en el primer trimestre de 2022, llegando a 7,2% en marzo, con serias expectativas de seguir disminuyendo fuertemente y culminar, según las proyecciones con un escuálido crecimiento anual de 1,5% del PIB.
Figura 1. Evolución mensual del IMACEC, de la tasa de inflación y del desempleo. Chile, enero 2019 a marzo 2022

Durante los nueve años previos al estallido social y la pandemia (2010 a 2019), el producto, el desempleo y los precios estuvieron bastante bien comportados, como se observa en la Figura 2. El IMACEC tuvo un crecimiento anualizado de 3,46% promedio mensual, entre marzo 2010 y setiembre 2019, mientras que la inflación tuvo una tasa, promedio mensual, de 2,95% y la tasa de desempleo fue de 6,91%, promedio mensual, en el período. En cambio, como se ve en la Figura 1, en los últimos 10 meses, de julio 2021 a abril 2022, las tasas promedio mensuales son de 12,68% para el IMACEC, pero en tendencia declinante; de 6,6%, para el IPC, pero creciendo más de tres veces el promedio de los años anteriores (9,4% en marzo y 10,5% en abril) y de 7,92% para la tasa de desempleo, con una tasa manteniéndose cerca de 8%.
Figura 2. Tendencias de mediano plazo. Evolución mensual del IMACEC, de la tasa de inflación y del desempleo. Chile, enero 2010 a septiembre 2019.

La expansión monetaria durante la crisis
Desde el inicio de la pandemia, de la intensa aplicación de cuarentenas y la correspondiente caída de la actividad productiva, el Banco Central estuvo, mediante operaciones no convencionales, aumentando la oferta monetaria, en particular M1 en un 82,7% entre marzo de 2020 y julio de 2021 (Figura 3), la que se traspasó a la Demanda Agregada Interna de la economía. Primero, vía reducción de la TPM (a 0,5% desde abril 2020), logra que aumente la base monetaria y también el M1, reduciendo así la tasa de interés de la economía, con lo que permite que se realicen mayores colocaciones bancarias y aumente la demanda de bienes de consumo y capital en la economía (casi todo 2020 y mitad de 2021), que en ese momento era una forma de conseguir que no se redujera tanto la actividad económica, pero pese a la mayor liquidez, cae la demanda y también la actividad productiva (IMACEC), que en abril 2020 se reduce en 14,1% respecto del año anterior, y vuelve a caer en mayo en 15,3%.
Figura 3. Relación entre la cantidad de M1 (y sus componentes) y el nivel de la TPM, entre enero de 2019 y abril de 2022.

Entonces, en medio de un período de crisis por pandemia tenemos que, desde julio 2021 nuestra economía ha entrado en una tendencia inflacionaria y con algunas, aún leves, señales recesivas. En esta nota se buscará analizar lo que nos está pasando con la inflación, cuáles son sus causas, los posibles controles y sus costos.
2. Porqué están aumentando los precios.
El aumento y el exceso de demanda interna como presión inflacionaria
Tradicionalmente, los precios de una economía aumentan cuando ocurren incrementos en la demanda interna, que los productores no pueden responder, o sea, cuando existe un exceso de demanda que no puede ser satisfecha.
Esto significa que los precios de la economía chilena han crecido porque ha estado aumentando la demanda de las familias y emprendedores (por desahorro de fondos previsionales) y, también, porque el Estado ha aumentado los gastos fiscales para satisfacer las nuevas necesidades sociales, asociadas con la pandemia, generando bienes públicos especiales o propios de esta singular emergencia sanitaria que enfrenta Chile y el mundo, como son los gastos para la protección de los ingresos de las familias, los gastos sanitarios por pandemia y los gastos orientados a la reactivación económica (ver NOTA PEC 12, 2021).
Estos mayores gastos públicos y privados tuvieron diferente ocurrencia en el período de la pandemia. Desde marzo 2020 a junio 2021, se observa que no tienen efectos inflacionarios, mientras que, desde el segundo semestre de 2021, se hacen presente fuertes presiones en los precios internos.
A partir de marzo 2020 y básicamente debido a las cuarentenas y la correspondiente menor actividad productiva y el mayor desempleo, las familias bajaron sus ingresos y su capacidad de demandar bienes de consumo.
En ese período el Estado buscó compensar la pérdida de rentas de las familias, especialmente de aquellas de menores ingresos, con subsidios tales como el Ingreso Familiar de Emergencia, IFE. Gasto fiscal que aumentó en 2020 un 10,5% respecto de 2019 alcanzando un monto de $54.512.760 millones, que equivale a 27,6% del PIB, estimado en el Informe de Finanzas Públicas, IFP, del cuarto trimestre de 2020. La entrega de este subsidio fiscal y de todos los mecanismos similares, permitió a las familias recuperar, en parte, su capacidad de comprar y aumentar la demanda interna de bienes de consumo. Así, en 2020, tanto la demanda interna como la actividad productiva y empleo, se reducen simultáneamente, sin impactar los precios (ver figura 1). En promedio mensual, el IMACEC cayó en 2020 en -5,9% y la tasa de desempleo subió a 10,6% y el IPC tiene una variación anual, a diciembre, de 3,0%.
Además, en 2020, también aumenta el gasto privado, lo que fue posible por el acuerdo político entre el parlamento y el gobierno, para dar curso legal y permitir que los trabajadores cotizantes retiraran parte de sus fondos previsionales. Ese año se produjeron dos “retiros”, el primero, en el mes de julio que, hasta el 22 de enero de 2022, ha significado la incorporación a la economía de US$ 19.846 millones de dólares, mientras que el segundo retiro alcanza a esa misma fecha a US$ 14.085 millones, pero ocurre en diciembre 2020, por lo que la mayor disponibilidad de rentas (por desahorro previsional) y el mayor aumento de los gastos privados y de la demanda interna privada, con impacto sobre los precios internos, se manifiesta en el año 2021 y además, en mayo de ese año, se agrega un tercer retiro, que se aprueba y aplica ese mes, el que hasta el 28 de enero de 2022 alcanza a US$13.798 millones de dólares. Entonces, en los años 2020 y 2021 se han desahorrado US$47.945 desde los fondos previsionales, medido hasta el mes de enero de 2022, de los cuales una parte importante ha pasado a incrementar la demanda interna del país, ya sea en la forma de consumo o de inversión económica y, otra ha vuelto a constituir ahorro personal, no previsional.
Y, desde junio 2021, un nuevo acuerdo político (parlamento y gobierno) significó mayores gastos fiscales, especialmente por el IFE universal, el bono clase media y el bono MiPyme, que, entre junio y diciembre, alcanzan un aumento del gasto fiscal de alrededor de US$22.020 millones en conjunto.
Todos estos aumentos de gastos públicos y privados impulsan el aumento de la demanda interna con el cual se logra, a la vez, una fuerte recuperación de la actividad productiva (IMACEC), lo que fue factible por el control de la pandemia y por el gran avance en la vacunación de la población. Pero, pese a este fuerte aumento del PIB, la demanda fue superior a la oferta y terminó presionando los precios al alza.
Estos aumentos de los gastos públicos y privados terminaron aumentando la demanda agregada interna y generando las correspondientes presiones sobre los precios, las que, a mediados de 2021, se juntan con las presiones externas que se manifestaron en nuestros precios desde el inicio de la Pandemia, vía importaciones, debido a que, en 2020, el PIB mundial cayó en 3,3%.
Esto puede provocar aumento de precios cuando los productores (o comerciante) no pueden poner a disposición tantos bienes como los que se están demandando. En ese caso existe un sobre calentamiento de la economía, por la brecha de producto, la que puede estar asociada con dificultades de distribución interna o internacional de bienes o insumos, todo lo cual se estimaba eran factores coyunturales y por eso temporales, pero que han permanecido y no se visualiza su pronto término a nivel internacional.
Adicionalmente, nuestro país tiene un problema permanente de respuesta productiva que es de largo plazo. Se observan persistentes reducciones de la productividad total de los factores, PTF, de la economía que, en el caso de Chile, luego del crecimiento de 2,4% de la PTF en la década de 1990 ha decaído a 0,2% y -0,6% en las décadas subsiguientes respectivamente. Esto es relevante para el bienestar de la población, ya que, según el Informe Anual 2021 de la Comisión Nacional de Productividad, de haber mantenido la tasa de crecimiento de la PTF de 2,4% el ingreso per cápita sería un tercio mayor al actual.
Los importantes factores externos en las presiones inflacionarias
Por otro lado, el factor externo también es un elemento para considerar como responsable de las presiones inflacionarias que han estado ocurriendo en nuestra economía, ya que, Chile compra desde el exterior una gran cantidad de recursos (US$91.843 millones de dólares entre enero y diciembre de 2021), y cuyos precios están sujetos a factores como inflación, excesos de demanda, mayores costos de fletes marítimos o aéreos, aumento del precio del petróleo, problemas de logística de transporte, entre otros. De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, las importaciones chilenas en 2020 y 2021 se concentraron mayormente en China, EE. UU y la Unión
Europea.
Del total de importaciones de bienes de consumo que realizó Chile en 2020 y 2021, entre el 40% y 42% de los bienes llegaron desde China, cuya economía si bien sufrió una inflación anual del 5% en enero de 2020, ya en diciembre de 2021 ésta se redujo a una tasa anual de 1,5%. Sin embargo, el otro 40% de la canasta importadora de bienes de consumo de Chile se reparte equitativamente entre EE. UU y la Unión Europea y ambas zonas vienen registrando una fuerte tendencia al alza de su inflación, terminando 2021 en tasas del 7% y 5% anual, respectivamente.
En el caso de la importación de bienes intermedios, en 2020 y 2021 las mayores participaciones se concentran en Estados Unidos (23%) y China (20%). Finalmente, los bienes de capital en el periodo señalado provinieron en su mayoría de China (entre 29% y 33%), Unión Europea (entre 19% y 25%) y EE.UU (entre 17 y 20%).
En síntesis, estamos comprando bienes externos con precios más altos. Por ello, la inflación externa podría estar afectando la economía chilena más por el lado de los bienes intermedios y de capital, ya que, ahí tienen mayor ponderación los países en donde la tasa de inflación se ha estado elevando continuamente desde 2020 y con mayor fuerza en 2021, en este sentido, se esperaría que en la inflación local este ocurriendo un traspaso de costos desde los productores hacia los consumidores, dado que en la pandemia, los mencionados socios comerciales, al igual que todo el mundo, también restringieron la movilidad de las personas reduciendo la actividad económica de interacción físico-social y la producción en esas áreas, generando un proceso inflacionario que inicialmente se consideró temporal, pero con la continuación de la pandemia se ha quedado en todas las economía del mundo con mayor o menor fuerza.
Figura 4. Índices de Precios al Consumidor local y externos, variación en 12 meses (porcentaje)

Figura 5. Precio del Petróleo WTI y Tipo de Cambio (USD/CLP), entre 2020 y 2022.

La incertidumbre política nacional tiene efectos inflacionarios
Por último, la incertidumbre política nacional también debe considerarse como un factor determinante de la alta tasa de inflación que vive nuestro país, en particular, es sabido que desde octubre de 2019 vivimos una crisis política que derivó en la elaboración de una nueva constitución, cuyo borrador se comenzó a escribir en julio de 2021 y que sumado a la gran cantidad de elecciones políticas (incluyendo la presidencial) que hubo el año pasado se generó una incertidumbre política y social que afectó los mercados financieros y la estabilidad del peso chileno respecto del dólar, el que se apreció un 20% en 2021.
Este aumento significa que, para comprar las mismas cantidades de bienes importados, se paga un valor más alto, no solo porque el precio de ese producto subió internacionalmente (por ejemplo, el petróleo WTI, que pasa de 57,72 dólares el barril en enero 2020, cae a 29,88 en marzo 2020 por inicio de Pandemia, sube a 72,46 en julio 2021 y llega a 101,78 en abril 2022), sino también porque el valor del dólar subió y entonces los productos importados entran al país a mayores valores y, si son bienes de venta directa se buscará venderlos a precios más altos y, si son insumos aumentarán los costos de producción, los que se intentan traspasar a los compradores nacionales, configurando así presiones inflacionarias adicionales en los precios internos.
La incertidumbre política negativa también podría generar salidas de capitales del país y claro, depreciación del peso, para llevarse dólares. Sin embargo, estos efectos aparentemente se han ido despejando en los últimos meses y más recientemente con la entrega del borrador de la nueva Constitución Política, sobre el cual algunas agencias financieras internacionales privadas manifestaron su satisfacción, lo que quitaría presión al alza de precios por factores internos. Instituciones como el Bank Of America (segundo mayor holding bancario en los Estados Unidos por activos) calificaron al borrador de la eventual nueva Constitución como mejor de lo que se esperaba, aunque advierten un aumento en la incertidumbre para la inversión.
Si los agentes financieros nacionales e internacionales reaccionan como esas agencias, entonces no se observarán aumentos de demanda de dólares en el mercado cambiario nacional, ni menos ocurrirán salidas de capitales por este motivo y tampoco el tipo de cambio seguirá depreciándose y elevando las presiones inflacionarias, como había estado ocurriendo con la evolución del tipo de cambio en los últimos meses, que han estado al alza subiendo desde 802,75 pesos por dólar el 20 de febrero hasta 854,73 el 19 de mayo de este año, alzas asociadas con los distintos factores externos y la incertidumbre interna.
Luego, está por verse si la incertidumbre política nacional se reduce pronto o continúa y sigue presionando la salida de capitales, la depreciación del tipo de cambio y a los precios internos, lo que podría obligar al Banco Central a intervenir el mercado cambiario, lo que no es recomendable porque seguramente su intervención no reduciría la incertidumbre política y se perderían reservas internacionales en el intento.
3. Como controlar la inflación y sus costos
Como se observa en la figura 3 de esta Nota PEC, la TPM fue rebajada cautelosa y escalonadamente entre enero de 2019 y febrero de 2020, pero tras la llegada del COVID-19 a Chile en marzo de 2020, el consejo del Banco Central decidió reducir la TPM a 0,5%, equivalente al mínimo técnico, en donde se mantuvo hasta julio de 2021.
En paralelo, durante el periodo que la TPM estuvo en su mínimo, el componente M1 que incluye el efectivo en circulación, el efectivo en cuentas corrientes y el efectivo en cuentas vista, aumentó progresivamente un 4% promedio mensual. La inyección de dinero vía política monetaria expansiva, que significa disminuir la TPM junto con otras medidas no convencionales, fue complementada con política fiscal expansiva (transferencias de gobierno) y con menos ahorro en la economía, resultante de los tres retiros de fondos previsionales, desahorro que se tradujo en un debilitamiento del mercado de capitales.
La mezcla de eventos, entre 2020 y julio de 2021, en conjunto suma US$71.000 millones, equivalente al 78% del PIB de 2020 (IPOM diciembre, 2021), y es uno de los principales, pero no el único, causante del proceso inflacionario que comenzó en julio de 2021 con 4,5% anual y que en abril de 2022 se ubica en 10,5% anual. De acuerdo con la Encuesta de Ocupación y Desocupación (EOD) en el Gran Santiago, gran parte de la liquidez fue para gasto de consumo, en un contexto, donde la oferta de bienes y servicios aún estaba rezagada. El consejo del Banco Central proyectando esta situación inflacionaria esperada, comenzó a aumentar escalonadamente la TPM desde julio de 2021, pasando de 0,5% a 8,25% en mayo de 2022. Medida con lo que espera aumentar la tasa de interés del mercado bancario financiero y reducir la demanda interna del país.
La autoridad monetaria está intentando controlar el proceso inflacionario que se comienza a manifestar desde julio de 2021 aplicando una política monetaria contractiva. Eso lo hace el Banco Central al aumentar la TPM y generar una reducción de la cantidad de dinero en la economía y, a la vez, un aumento en la tasa de interés, lo que induce una reducción de las colocaciones y de la demanda de bienes de consumo y de inversión. No obstante, la serie de alzas de la TPM que viene ejecutando el Banco Central desde hace 10 meses ha estado por sobre las expectativas del mercado, ya que, la inflaciónha aumentado rápidamente, la actividad productiva comienza a bajar en el primer trimestre de 2022 (el IMACEC pasa de 8,8% en enero a 6,9% en abril), mientras el mercado laboral no se ha ajustado con la rapidez de la actividad productiva y durante este año han ocurrido eventos inesperados en el ámbito internacional, como por ejemplo, la guerra de Ucrania que mantiene la incertidumbre económica y geopolítica internacional y provoca fuertes alzas en los precios de algunas materias primas como el trigo, el aceite de maravilla, el petróleo y la energía, y los mantiene altos.
En este sentido, el mercado laboral, que recién en noviembre de 2021 recuperó niveles prepandemia (7,81%) e incluso llegando a 7,27% en enero de 2022 ha comenzado a deteriorarse nuevamente y en marzo volvió a 7,8%, es decir, en su intento por controlar la inflación rápidamente, se podrían estar asumiendo costos en el mercado laboral y también en las proyecciones de crecimiento del PIB para 2022, las cuales fueron corregidas a la baja en el IPOM de marzo que proyecta entre 1,0% y 2,0% de crecimiento este año, respecto de lo que proyectaba el IPOM de diciembre de 2021 que fue de entre 1,5% y 2,5% de crecimiento para 2022. Informe que además anticipa tasas bajas (0,75%) o negativas (-0,2%) para el PIB de 2023. Los magros resultados de 2022 y 2023 estarán asociados, según el Banco Central, principalmente por la caída del consumo.
Algunas de las varias otras medidas que son propuestas o se aplican, no son necesariamente de control de precios, sino más bien son mecanismos de subsidios estatales que permiten que los bienes les lleguen a los consumidores a precios rebajados, pero los productores o intermediarios los venden a precios más altos, donde la diferencia de cualquier forma, la pone el Estado.
Un mecanismo típico de este tipo es la llamada estabilización de precios de algunos bienes cuya demanda no es tan sensible a las variaciones del precio (inelástico) y que está sometido a alzas y bajas, como el mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, MEPCO, que solo “ralentiza” las alzas y las bajas que enfrentan los combustibles en el país, cambios que se originan en las variaciones del precio del petróleo WTI y/o del tipo de cambio. Eso significa que, si el precio del WTI sube y, por ejemplo, debiera subir el precio de la bencina en una determinada cantidad, superior a 6,5 pesos, en la primera semana siguiente el precio solo subirá 6,5 pesos y el resto subirá en la semana subsiguiente. Así, el MEPCO, en la primera semana, financia a los distribuidores la parte correspondiente a la cantidad que no se permite subir en el mercado de la bencina (el resto). Este año se ha gastado 1.500 millones de dólares en este programa y el Gobierno propone una ampliación de otros 1.500 millones para el resto de 2022.
Otra medida aplicada es el congelamiento del precio del transporte público hasta fin de año con el objetivo de dar alivio a las familias más afectadas por la inflación y a pesar de que el consejo de expertos recomendó al gobierno elevar la tarifa en $30 pesos.
Una medida adicional que no controla precios, pero aumenta con recursos fiscales las rentas de las familias para financiar los mayores costos del consumo familiar, por lo que es una de las medidas aplicadas por el actual gobierno más esperadas por la población, es el aumento del sueldo mínimo a $380.000 pesos a partir del 1 de mayo de 2022 y a $400.000 a partir del 1 de agosto de 2022. Esto significa un aumento del gasto fiscal de $274.678 millones este año.
La ley que impulsó el nuevo sueldo mínimo fue complementada con otras iniciativas como el ajuste de la PGU más subsidios, en este sentido, un subsidio importante a considerar fue el subsidio a las MiPymes que aún no están en condiciones de financiar el nuevo sueldo base, evitando de esta manera un aumento del desempleo en el corto y mediano plazo. Otra medida impulsada en paralelo fue el reajuste de la Asignación Familiar y Maternal y el Subsidio Único Familiar (SUF), cuyos causantes, 2,1 millones y 1,2 millones respectivamente, recibirán un aporte mensual por concepto de Canasta Básica Protegida (CBP). Con el objetivo de aliviar el alza del costo de la vida en los hogares más vulnerables también se integrarán al beneficio estatal los 41.462 causantes del Programa Seguridades y Oportunidades y de Chile Solidario, totalizando así a 3,3 millones de personas.
Todas estas medidas son actualmente vigentes y reajustables de acuerdo con la variabilidad del IPC en 2023 (se reajustará dependiendo si el IPC es mayor o menor a 7% a enero de 2023). El conjunto el proyecto de sueldo mínimo (incluyendo el ajuste de la PGU, los subsidios, el subsidio MiPymes y la extensión de la canasta básica protegida) totalizan un gasto fiscal para 2022 de $329.160 millones, y para 2023 se proyecta un gasto fiscal de $243.816 millones en caso de que el IPC anual a diciembre de 2022 no supere el 7% y un costo fiscal de $267.207 millones en caso de que el IPC anual sea mayor a 7% en diciembre.
En este marco, se requiere buscar fuentes de financiamiento diferente al endeudamiento, como la Reforma Tributaria, para evitar la asignación cada vez mayor de recursos fiscales al pago de intereses producto del aumento de la deuda, mientras que el spread EMBI Chile (promedio, puntos base) ha aumentado escalonadamente desde mayo de 2021 a abril de 2022 desde 131 a 163 respectivamente, monto que aún es bajo, aunque levemente más alto que el promedio del spread de los últimos años, por lo que se infiere un deterioro del riesgo país y la calificación crediticia.
4. Consideraciones Finales
Luego de dos años de pandemia del COVID-19 que ha generado medidas sin precedentes tanto en el ámbito de la salud pública como de la política económica, la población ha debido soportar fuertes presiones psicológicas y económicas, por un lado, el riesgo vital que involucraba la enfermedad se complementó con el miedo a la pobreza. En este sentido, el Gobierno y sus instituciones para evitar una mayor catástrofe de la esperada, aplicaron restricciones a la movilidad e impulsaron políticas económicas para mitigar el aumento del desempleo y la caída de los ingresos. Si bien, existieron retiros previsionales producto de la escala que alcanzó la crisis y la ayuda insuficiente del Estado, la economía chilena estaba preparada para resistir. Posteriormente en febrero de 2021 comienza el proceso de vacunación masiva y paulatinamente comienzan a relajarse las restricciones y con ello la actividad y el empleo comienzan a volver a sus niveles de prepandemia. Sin embargo, actualmente, todas estas medidas que permitieron dar tranquilidad a la población en un contexto sin precedentes hoy están generando un efecto negativo importante, vale decir, la inflación.
El desajuste entre la actividad productiva y el mercado laboral presionó la demanda por sobre la capacidad de oferta de bienes y servicios tanto local como externa, a lo cual se sumó en 2021 la incertidumbre política local y en 2022 la guerra en Ucrania (con mayores aumentos del petróleo, cereales y otros), y obviamente la continuación del estado de pandemia, que está generando nuevos confinamientos en China. La situación económica y social sigue siendo muy compleja y se hace necesario encontrar nuevos equilibrios que permitan volver a la senda del progreso y la armonía social. En este escenario de baja productividad en Chile y mayor gasto fiscal (por urgencias y cambios estructurales) es preciso disponer de una adecuada fuente de financiamiento fiscal y esa es una reforma tributaria como la prometida por el actual gobierno o la que le sea posible acordar políticamente, que permita dar mayor margen de maniobra a todos los actores de la economía y, en particular, al Estado ante posibles futuros eventos inesperados, dado que fue el Estado junto con sus instituciones y través de sus políticas las que solventaron el momento más crítico de esta crisis en función de minimizar la cantidad de muertes por COVID-19 y que derivaron en una situación fiscal y social totalmente distinta a la que existía en febrero de 2020. La idea es tener un Estado en condiciones de enfrentar desafíos que la sociedad chilena quiera resolver.